 En este año 2010 que se va, uno de los libros más esperados era “Suites imperiales”, la última entrega de Bret Easton Ellis, que Mondadori trae a los lectores castellanos, con esa consabida e insufrible cortapisa que ello implica: la traducción. Tal como sucede en “Snuff”, de Chuck Palahniuk, es una odisea pelear contra el español de España, aunque en el caso del libro de Ellis es menos fastidioso, dado que no usa tantos localismos ni groserías. De todas formas, Latinoamérica merece una traducción propia, con menos gilipollas, tíos y pringaos.
En este año 2010 que se va, uno de los libros más esperados era “Suites imperiales”, la última entrega de Bret Easton Ellis, que Mondadori trae a los lectores castellanos, con esa consabida e insufrible cortapisa que ello implica: la traducción. Tal como sucede en “Snuff”, de Chuck Palahniuk, es una odisea pelear contra el español de España, aunque en el caso del libro de Ellis es menos fastidioso, dado que no usa tantos localismos ni groserías. De todas formas, Latinoamérica merece una traducción propia, con menos gilipollas, tíos y pringaos.
Easton Ellis escoge volver al principio, y hace de “Suites imperiales” la secuela de “Menos que cero”, la novela que le granjeó un nombre al autor hace 25 años. Escrita en primera persona, “Menos que cero” es el soliloquio amoral del joven, acaudalado y drogadicto Clay, cuya vida sin sentido marcaría el ritmo de la ficción de Easton Ellis, que tuvo su big bang con “American Psycho”, seis años después. En “Suites imperiales”, Clay es un cuarto de siglo más viejo, tiene más dinero, y ahora ha ganado cierta influencia, pues es un guionista exitoso, aún cuando los guionistas en Hollywood pesan menos que un paquete de pop corn vacío. Así las cosas, Clay conoce a Rain, una actriz pésima pero despampanante, con quien transa sexo en profusión (y termina enamorándose) a cambio de un rol en la película para la cual Clay escribió el guión. El elemento perturbador lo provee el acoso que sufre el protagonista, aportando paranoia a la mezcla, que con el sexo, la violencia, las drogas (encarnadas en el dealer, Rip, también resucitado de la novela original) y los cadáveres (como el de Julian, cuya muerte se transforma en el eje del libro), arman la ensalada eastonellisiana, salpimentada con esa consabida denuncia de clase, que ha llevado a algunos a compararlo con Scott Fitzgerald, revelando las miserias tras un mundo de fastuosas fachadas.
Easton Ellis, como ya se ha hecho costumbre, vuelve sobre sus pasos, se zambulle en la metaficción y encuentra en sí mismo el material para seguir escribiendo. De hecho el libro comienza con esta frase: “habían hecho una película sobre nosotros”, una clara autorreferencia al filme “Menos que cero” (1987), a lo que hay que agregar los epígrafes que abren la novela, de Elvis Costello y Raymond Chandler, que ilustran más la trama del chiste. No obstante, en esta pasada se nota que los años han templado algo esa afilada y amoral pluma, dotando de algún significado el ennui -ese vacío, mezcla de tedio y sinsentido, que acarrea el paso del tiempo- presente en esta novela.
Algo se ha avanzado desde drogadictos o asesinos que no pueden experimentar ni una pizca de culpa o remordimiento por sus actos, aún cuando la lectura de estas “Suites” pueda procesarse tan rápido como la novela primigenia que Easton Ellis decidió recalentar. Con todo, “Suites imperiales” no deja de ser la continuación, el déjà vu de la nadería que es “Menos que cero”, donde el decorado californiano es una fachada excitante del baldío, y sigue estando presente el sermón de que en un mundo donde abunda el poder, el dinero y las drogas, sus integrantes pierden toda integridad, algo que Bret Easton Ellis ya nos lo dijo, y de formas no muy distintas a estas “Suites imperiales”.
Bret Easton Ellis
“Suites imperiales”
Mondadori, Barcelona, 2010, 149 págs.
*Publicado originalmente en El Periodista N° 200, 30 de diciembre de 2010
jueves, 30 de diciembre de 2010
Otra vez de cero
Publicadas por
jisa
a la/s
3:29 p.m.
0
comentarios
![]()
![]()
viernes, 24 de diciembre de 2010
Dígalo con música
 No vamos a hacer acá un recuento de todo lo que el año bicentenario le trajo a Chile, pero sí bien podemos considerar como uno de los puntos altos del año editorial la edición en castellano de “Nocturnos”, el primer volumen de cuentos del escritor anglojaponés Kazuo Ishiguro (1960), luego de seis novelas que le han valido fama mundial, entre las cuales “Lo que queda del día” puntea por su aplaudida versión cinematográfica, en la que tal vez el mejor Anthony Hopkins encarna al siempre impertérrito y servicial mayordomo Stevens.
No vamos a hacer acá un recuento de todo lo que el año bicentenario le trajo a Chile, pero sí bien podemos considerar como uno de los puntos altos del año editorial la edición en castellano de “Nocturnos”, el primer volumen de cuentos del escritor anglojaponés Kazuo Ishiguro (1960), luego de seis novelas que le han valido fama mundial, entre las cuales “Lo que queda del día” puntea por su aplaudida versión cinematográfica, en la que tal vez el mejor Anthony Hopkins encarna al siempre impertérrito y servicial mayordomo Stevens.
El diccionario nos dice que un nocturno es una “pieza de música vocal o instrumental, de melodía dulce, propia para recordar los sentimientos apacibles de una noche tranquila”. Así las cosas, Ishiguro (alguna vez guitarrista y miembro de un coro, él mismo) usa la música como eje de sus relatos, y tal como lo hace en sus novelas, acá la elegancia sensible acompasa los relatos, transformando este pequeño quinteto en una selecta pieza literaria, que se abre con “El cantante melódico”, en donde Tony Gardner, un viejo cantante americano viaja a Venecia con su esposa Lindy. Ahí Gardner contrata a Jan, un guitarrista polaco que no cabe en sí de orgullo, al ser seleccionado por un cantante que admiró en sus años de niñez en la Polonia comunista para cantarle una serenata a su esposa. Así Jan se transforma en el narrador de la historia (una voz que se mantiene pareja en todos los relatos), en la ya conocida modalidad que Ishiguro implantó en su novelística, con frecuentes flashbacks a episodios pasados que, reconstruidos en el presente, revelan mucho más de lo que se quería con el mero ejercicio de recordar.
Sin embargo, de todo el conjunto, la cumbre es “Come rain or come shine”, donde Ishiguro gira el conjunto con un humor, que se intensifica hasta el absurdo en “Nocturno”, protagonizada por un saxofonista abandonado por su esposa, es persuadido por su manager para que se someta a una cirugía estética que lo haga más “marketeable” y levante una carrera de capa caída. En esta historia reaparece Lindy Gardner, quien tal como el saxofonista, se recupera de un lifting en un lujoso hotel
Con antecedentes como “Lo que queda del día”, bien podría pensarse que “Nocturnos” transitaría por derroteros similares, navegando en una melancolía algo deslavada, en la que los pocos momentos de asueto o distracción harían pensar inevitablemente en los momentos perdidos, en las oportunidades desperdiciadas. Sorprendentemente, Ishiguro logra revertir cualquier posible estancamiento en una fórmula conocida introduciendo la farsa, el absurdo y el humor. Si bien hay relaciones que no se concretan, amores que no alcanzan a revivir ni siquiera al calor de las más melosas melodías, es la comedia lo que balancea este conjunto.
A primera vista, este conjunto puede parecer algo inexpresivo, quizás soso porque no hay un gran riesgo formal, pero como sucede con las buenas piezas musicales, las sucesivas escuchas terminan por instalar la melodía en la mente, y cada repaso regala elementos ocultos, notas inadvertidas que enriquecen a cada momento, como la samba de una nota, una secuencia de tonos similares, agridulces, siempre atrayentes. Como un eco. Como una canción querida en un loop imperturbable.
Kazuo Ishiguro
“Nocturnos. Cinco historias de música y crepúsculo”
Ed. Anagrama, Barcelona, 2010, 249 págs.
*Publicado originalmente en Revista Grifo N°20, diciembre de 2010
Publicadas por
jisa
a la/s
2:09 p.m.
0
comentarios
![]()
![]()
Etiquetas: Anagrama, cuentos, Kazuo Ishiguro, relato
miércoles, 22 de diciembre de 2010
Más allá de la miseria
 El nombre de Rodrigo Olavarría (Puerto Montt, 1979) se movía furtivo por la poesía chilena de los últimos años, aún cuando su trabajo literario ha sido permanente, especialmente en el ámbito de la traducción, la creación de antologías y la orgnización de eventos poéticos. De hecho, poco ruido generó una importante traducción que Olavarría realizó del poema Howl, de Allen Ginsberg, ni más ni menos que por la prestigiosa editorial Anagrama. Un suceso literario que debió haber levantado algo más de polvo del que efectivamente levantó. Sin embargo lo que aún estaba por verse era el debut del autor en un libro publicado, pues poemas suyos han circulado profusamente en revistas y sitios web, pero faltaba el libro de Rodrigo Olavarría en los anaqueles.
El nombre de Rodrigo Olavarría (Puerto Montt, 1979) se movía furtivo por la poesía chilena de los últimos años, aún cuando su trabajo literario ha sido permanente, especialmente en el ámbito de la traducción, la creación de antologías y la orgnización de eventos poéticos. De hecho, poco ruido generó una importante traducción que Olavarría realizó del poema Howl, de Allen Ginsberg, ni más ni menos que por la prestigiosa editorial Anagrama. Un suceso literario que debió haber levantado algo más de polvo del que efectivamente levantó. Sin embargo lo que aún estaba por verse era el debut del autor en un libro publicado, pues poemas suyos han circulado profusamente en revistas y sitios web, pero faltaba el libro de Rodrigo Olavarría en los anaqueles.
Esa espera culminó con la aparición de Alameda tras las rejas (aún se mantiene inédito otro libro de poemas, La noche migratoria), publicado por la editorial Calabaza del diablo. Acá un aparte respecto de la edición del libro. La encuadernación se rompe apenas al abrirlo, lo que da cuenta de que ciertas editoriales como la que alberga el libro de Olavarría descuidan bastante la dimensión material del mismo, privilegiando los contenidos por sobre una edición de calidad, que haga durable el ejemplar.
Ya en el texto, Olavarría presenta un diario de vida, un cuaderno de notas de su tiempo, un ejercicio riesgoso, puesto que es sabido que el diario de vida es el punto de partida de las inquietudes literarias del prójimo, y es ahí mismo donde sucumben muchos sueños librescos ante textos empalagosos, clichés, o bien, insustanciales. La práctica del diario de vida ofrece esa cortapisa, el ser un reservorio bastante dudoso de “nuestras cosas”, que, en buenas cuentas no tienen mayor interés para nadie, salvo para el autor o autora de esos recuerdos, pensamientos, sentimientos o palabras. Nada de eso sucede en el caso de Olavarría, quien presenta un texto suelto, franco y abierto, descarnado por momentos, y absurdamente gracioso por otros, pero siempre recio en ideas, observaciones justas y reflexiones aquilatadas sobre el cotidiano devenir de un hombre, que cae, tropieza, bebe, piensa, lee, escucha música (campo que el autor conoce y domina bastante, a juzgar por los agudos comentarios musicales que ha publicado en más de un lugar), ve películas y chapotea de amor en amor, nunca sin mella. Miles de personas emprenden este ejercicio a diario, pero muy pocos tienen el oficio para que la bitácora diaria logre sobrepasar la línea de flotación. El resto se hunde en un infumable océano de reflexiones de poca monta.
Harto apartado de ese cursi espectro del “Querido diario”, lo que ofrece Olavarría cuenta con más de una virtud. Si bien, el que nos veamos identificados con lo que el autor plasma en la página no es necesariamente un certificado de calidad suficiente de una obra literaria, no deja de ser bienvenida la posibilidad de que quien lee pueda verse reflejado en lo narrado, espejear una humanidad, sin más. Eso sucede con Alameda tras las rejas, en cuya contratapa hay una declaración de intenciones bastante contundente: “A mí no me interesa la literatura, lo que yo estoy haciendo es escribir un libro”. Así, ataduras despejadas, no es raro sentirse interpelado, o bien comprender con facilidad lo que padece el protagonista (nos tomaremos la licencia de llamarlo así) del libro, llegando a hacer reír por momentos, lo que ya es harto pedir en los tiempos que corren.
Más luces al respecto surgen en el texto: “Hice un pacto conmigo mismo, no cambiar una sola línea de lo que estoy escribiendo. No me interesa perfeccionar esto ni mis acciones, me gustaría creer que no siento nostalgia, que no intentaría cambiar nada en el pasado aunque pudiera”. Esta expresión de honestidad se canjea por algo que en este libro abunda y que es su gran tesoro: belleza poética. Si bien, Olavarría intercala versos y textos de otros formatos como e – mails, casi todo el libro cuenta con la rara exactitud, con la balanceada fuerza de lo poético, “Tú amabas la palabra acromegalia y yo aprendí a amarla en tu boca como los idiomas que nacían de ti los sábados por la tarde”; “Dijiste que me ibas a dejar a la micro, acepté pero apenas reconocí el sonido de nuestros pasos juntos te dije que te volvieras, que estabas enferma, que te sentías mal, que no habláramos de amor o de cosas que no se pueden desatar, entonces me alejé caminando, tomé locomoción y lloré todo el camino de vuelta a casa”.
Retomando el antiliterario lema de Olavarría, esta declaración se desenvuelve feliz en un texto directo, contundente, no dejando paso a lo artificioso ni al embeleco gratuito. Si este diario es de vida, es porque sus páginas pujan una honestidad graciosa. Cuando no escribe en una prosa sensible y exacta, o intercala versos, Olavarría echa mano a herramientas como el absurdo, desarmando la lástima que podrían inspirar ciertos pasajes del libro, anulando la inútil compasión que podría surgir en la lectura. Así, diluyendo ese callejón sin salida que es la lástima, abre paso, avanza más allá de la miseria, bosquejando el perfil de un autor que es dueño de sus circunstancias, y aún más dueño de las formas y técnicas para expresarlas y vivificarlas, en belleza, en valentía, componiendo uno de los mejores libros del año 2010.
Rodrigo Olavarría
“Alameda tras las rejas”
Ed. Calabaza del diablo, Santiago, 2010, 101 págs.
*Publicado originalmente en Revista Intemperie, 21 de diciembre de 2010
Publicadas por
jisa
a la/s
1:01 p.m.
0
comentarios
![]()
![]()
Etiquetas: Calabaza del diablo, Rodrigo Olavarría
lunes, 13 de diciembre de 2010
Una piscola desvanecida
 Harto alta dejó la vara Alberto Fuguet con su celebrado Missing, que uniformó casi a la totalidad de la crítica literaria local en un solo canto de alabanza ante lo que parecía asomar como el destape de un escritor que siempre da que hablar, pero nunca dio tanto para leer y, al mismo tiempo, aplaudir. Estos antecedentes abrieron el apetito lector de cara a Aeropuertos (Ed. Alfaguara, 2010), su última entrega, y lo que es su vuelta a la ficción que nos tiene acostumbrados Fuguet, o en otras palabras, la evidencia palmaria de que Fuguet no sólo recae en esa ficción desastrosa en la que parece definitivamente haberse quedado pegado, sino que consigue mandar a la porra todo lo bueno que empezaba a proyectar en Missing.
Harto alta dejó la vara Alberto Fuguet con su celebrado Missing, que uniformó casi a la totalidad de la crítica literaria local en un solo canto de alabanza ante lo que parecía asomar como el destape de un escritor que siempre da que hablar, pero nunca dio tanto para leer y, al mismo tiempo, aplaudir. Estos antecedentes abrieron el apetito lector de cara a Aeropuertos (Ed. Alfaguara, 2010), su última entrega, y lo que es su vuelta a la ficción que nos tiene acostumbrados Fuguet, o en otras palabras, la evidencia palmaria de que Fuguet no sólo recae en esa ficción desastrosa en la que parece definitivamente haberse quedado pegado, sino que consigue mandar a la porra todo lo bueno que empezaba a proyectar en Missing.
El libro trata sobre las vidas de Álvaro, Francisca y el hijo de ambos, Pablo (en rigor Pablo Honey, un tributo que Radiohead no necesita), a lo largo de un lapso que comprende la concepción del muchacho (mediante sexo quinceañero de desquite) por parte de los entonces adolescentes Álvaro y Francisca, y la milagrosa fuerza del cariño que surge entre el muchacho y su padre, que, muy a lo Marrón Glacé, se materializa cuando el sufrido chiquillo llama por primera vez “papá” su progenitor. En medio de todo esto, el niño nace, vive con la madre y la abuela en Vitacura, después llega a la adolescencia al alero de una madre sufriente y un padre ausente, intenta suicidarse, entre otras yerbas.
No es tan claro que se necesiten raudales de talento para construir ciertos personajes de los libros de Alberto Fuguet, lo que sí hace falta es paciencia o estómago para soportar las cotas de estupidez que pueden alcanzar los caracteres que circulan por Aeropuertos, sin contar lo insoportable que es tratar de navegar por el castellano a las patadas en el que escribe el autor de Mala onda, todo descuidado, telegramático, olvidado de la sintaxis, con términos noventeros o gringos que ya no pinchan ni cortan como cool, freak o la palabra “mal” usada en solitario y atildada; o los diálogos torpes en contenido y construcción (el abuso de los puntos suspensivos da cuenta de ello). Sin olvidar la insufrible manía del autor de nombrar y nombrar marcas y hacer placement (vicio muy a lo Easton Ellis, que más encima copian los desafortunados émulos de Fuguet, como Hernán Rodríguez Matte), al punto que es bien factible creer que el autor debe tener alguna especie de contrato con la farmacéutica que fabrica el ansiolítico Ravotril. Esto coronado por el tic escritural del autor: salpicar el libro de desabridas referencias pop cinéfilas y musicales.
Nos detenemos en los personajes, pobres víctimas de un destino cruel y destructivo como es el tener un hijo fuera del matrimonio en el deep Vitacura, como lo indica el cliché. Álvaro es un pelotudo de campeonato, Francisca no es más que una pobre, sola y pusilánime pájara, y su hijo Pablo es –cae de cajón- un pendejo malcriado. Ninguno despierta la más mínima empatía de tan insustanciales que son. Entre esta galería de maqueteados caracteres, hay también caídas feas, como por ejemplo Álvaro, que le recrimina a Francisca su deseo de comerse una hamburguesa en Viernes Santo (“es pecado”, dice), pero que años antes la hinchó hasta la saciedad para que abortara. Curioso.
En cuanto al argumento en sí, surgen las siguientes preguntas ¿qué clase de lección de vida nos quiere inculcar Fuguet con una novela que oscila por momentos entre campaña contra el aborto, tanda de comerciales, o el refrito de Cuentos con Walkman (1993)?, ¿con qué clase de remezón vital nos quiere zamarrear el autor, si nos presenta un drama añejo y anodino hasta el bostezo?, ¿hacernos creer que la familia que se droga unida, permanece unida?
Es oficial: la piscola noventera que Fuguet preparó ha terminado por desvanecerse casi dos décadas después, dejando nada más que un caldo tibio, insípido y aguachento. La inautenticidad y lo forzado son el gran freno de mano de las páginas de esta fallida novela, partiendo por el título, de incidencia poco reconocible en el texto. Le podrían haber puesto Ravotriles y habría andado mejor. Poco más queda agregar, salvo que Aeropuertos es una total involución de un autor que estaba haciendo la cola para sacar el título de escritor serio, pero que, cual Metrópoli, vuelve a la partida, esto es, a ser un escritor joven, difícil de entender, algo molesto y que de literatura le falta bastante que aprender. Mal.
Alberto Fuguet
“Aeropuertos”
Ed. Alfaguara, Santiago, 2010, 188 págs.
*Publicado originalmente en Revista Intemperie, 13 de diciembre de 2010
Publicadas por
jisa
a la/s
4:12 p.m.
2
comentarios
![]()
![]()
Etiquetas: Alberto Fuguet, Alfaguara, missing, novela
lunes, 29 de noviembre de 2010
Cariño malo
 Pasó con Álvaro Bisama (Valparaíso, 1975) lo que pasa cuando los escritores deciden descansar un poquito de los apocalipsis reiterativos, de los platillos voladores salpimentados de pop, de las manadas de mutantes o zombies famélicos que se toman la ciudad, y empiezan a escribir libros en serio: lo hacen bien. Esto pasó con “Estrellas muertas” (Alfaguara, 2010), el último libro de este profesor, columnista y escritor porteño.
Pasó con Álvaro Bisama (Valparaíso, 1975) lo que pasa cuando los escritores deciden descansar un poquito de los apocalipsis reiterativos, de los platillos voladores salpimentados de pop, de las manadas de mutantes o zombies famélicos que se toman la ciudad, y empiezan a escribir libros en serio: lo hacen bien. Esto pasó con “Estrellas muertas” (Alfaguara, 2010), el último libro de este profesor, columnista y escritor porteño.
La historia es esta: una pareja de Valparaíso vive una turbulenta historia de amor (contada por un “él” y una “ella” anónimos que están en trámite de separarse) en los años 90. Ella, llamada Javiera, perteneciente a las Juventudes Comunistas, se une a un muchacho –Donoso- de 18 años. Se van a vivir juntos. Ahí empieza su declive y el desdibujo de todo lo que en algún momento prometió ser el retrato ideal del futuro, pero que termina siendo el plano de una relación condenada a un final atroz. Estilísticamente, la novela es muy propia de su autor, que se ha destacado por forjar un modo escritural suelto y vital, donde trucos como el capítulo corto (al punto que se pierde la numeración de las páginas), la telegrafía del punto seguido (todo un rasgo de la generación de narradores en que el autor se inscribe), la arbitrariedad y la exageración delimitan una identidad que ya es marca registrada. En “Cien libros chilenos” el canon personal de lecturas nacionales que Bisama publicó en 2008, estas maniobras se elevaron a la categoría de arte.
La lectura de esta novela (que mereció una portada mejor) revela que no porque deje de hablar del fin de los tiempos Bisama pierde fuerza. Por el contrario, gana en potencia narrativa al zambullirse en los cataclismos íntimos, que pueden ser tan devastadores como si el universo tuviese a bien estallar en miles de trocitos. El propio autor señaló en una entrevista, a propósito de este libro, que le sale fácil escribir de mutantes, inventarse películas de terror o enumerar decenas de formas en que se acabe el mundo, por tanto se deduce que estas “Estrellas muertas” no fueron bolitas de dulce para el ex Comelibros mercurial. Se nota que así fue, que hubo un trabajo y un atrevimiento de no volar por esos inocuos paraísos artificiales, y en cambio tornar la mirada a un pasado negro, difícil, desencajado y contrahecho. Destruir el mundo de una vez y para siempre es fácil, recordarlo en sus dobleces más escabrosos e interminables puede ser agotador. Acabar, en el texto, con mil vidas de un bombazo puede ser tarea rápida y sencilla, mientras que la descripción de cómo dos personas se van desarmando lentamente requiere de cirugía y coraje. Hacer una apuesta y esperar, sin más.
Bisama gana la apuesta, esto es lo importante. Viendo las entrevistas y testimonios que la prensa recogió del autor, pareciera que pasará un buen tiempo antes de que éste se lance en una aventura literaria de esta estirpe. Ojalá que no sea así, porque sobran en el mercado libros de zombies, marcianos y espectros, pero le faltan novelas recias, corajudas, contundentes y con sustancia, como “Estrellas muertas”.
Álvaro Bisama
“Estrellas muertas”
Ed. Alfaguara, Santiago, 2010, 187 págs.
*Publicado originalmente en El Periodista N° 199, 29 de noviembre de 2010
Publicadas por
jisa
a la/s
1:42 p.m.
0
comentarios
![]()
![]()
Etiquetas: Alfaguara, Álvaro Bisama, Chile, novela
viernes, 22 de octubre de 2010
El poema de Chile
 Ya zanjada esa carrera de caballos llamada Premio Nacional de Literatura 2010 (ganó, al final, la yegua favorita), y aún con la resaca pantagruélica de los festejos del Bicentenario de nuestra curiosa república, es hora de volver a nuestro comentario libresco con un volumen del todo ad hoc para los tiempos que corren, nos referimos a la última entrega de Diamela Eltit (Santiago, 1949). A pesar de que la ex CADA dijo que “no estaba disponible para ningún premio”, haciendo referencia al Premio Nacional de Literatura, esto no impidió que la Universidad de Talca le entregara el Premio José Donoso 2010, ni que la editorial Seix Barral aprovechara la ocasión y publicara “Impuesto a la carne”, la última obra de la autora de “Lumpérica”, y que, para estar a tono con el año que corre, funge también como una metáfora nacional, como una representación, descarnada y sangrienta, de este simpático país que festejó 200 años de que hubiera en él un conciliábulo para determinar cómo autogobernarse.
Ya zanjada esa carrera de caballos llamada Premio Nacional de Literatura 2010 (ganó, al final, la yegua favorita), y aún con la resaca pantagruélica de los festejos del Bicentenario de nuestra curiosa república, es hora de volver a nuestro comentario libresco con un volumen del todo ad hoc para los tiempos que corren, nos referimos a la última entrega de Diamela Eltit (Santiago, 1949). A pesar de que la ex CADA dijo que “no estaba disponible para ningún premio”, haciendo referencia al Premio Nacional de Literatura, esto no impidió que la Universidad de Talca le entregara el Premio José Donoso 2010, ni que la editorial Seix Barral aprovechara la ocasión y publicara “Impuesto a la carne”, la última obra de la autora de “Lumpérica”, y que, para estar a tono con el año que corre, funge también como una metáfora nacional, como una representación, descarnada y sangrienta, de este simpático país que festejó 200 años de que hubiera en él un conciliábulo para determinar cómo autogobernarse.
“Impuesto a la carne” narra la historia de una madre y una hija que tienen 200 años de edad, comparten un cuerpo, y están en un hospital, esperando, y en el que en reiteradas ocasiones se les extrae sangre, se les opera, y se les practica una serie de procedimientos médicos sin mayor sentido, todo como aderezo de la espera de la atención que estas dos personas recibirán del gran médico director del hospital, ausente. Mientras tanto, se trafican sangre y órganos, y las mujeres que comparten sala común con la madre y la hija van muriendo, dejando abierto el final en el que se desprende que la muerte de las protagonistas es también, inevitable.
Como sucede en las demás obras de Diamela Eltit el lirismo está trabajado de forma minuciosa, tanto así que este libro podría perfectamente funcionar como un poema largo. Es la figura poética, el símbolo y el signo los expedientes que Diamela Eltit prefiere en sus obras, y que en este caso se agradece, pues es más efectivo que la digresión pretenciosa y tediosa, el discurso ramplón y bizantino, o el episodio anexo que dispara la trama a la mismísima porra.
Eltit instala su arsenal de símbolos terribles y contundentes, que quizás hacen un poco de ruido presentados en un modo narrativo, y que en un poema de largo aliento habrían estado libres del desacomodo que implica el recurso poético en un medio prosaico, pero ello no resta fuerza a la representación nacional que Eltit nos echa en cara en pleno 2010, el de una patria que se desangra tras el maquillaje, y que puede morir en cualquier momento.
Diamela Eltit
“Impuesto a la carne”
Ed. Seix Barral, Santiago, 2010, 187 págs.
*Publicado originalmente en El Periodista N° 198, 22 de octubre de 2010
Publicadas por
jisa
a la/s
3:14 p.m.
0
comentarios
![]()
![]()
Etiquetas: Chile, Diamela Eltit, novela, Seix Barral
miércoles, 22 de septiembre de 2010
Un espíritu chocarrero
 Nadie sabe a ciencia cierta el acabado proceso de la formación del escritor, ni siquiera los escritores mismos. Casuística hay de sobra, tanta como escritores han recorrido la faz del planeta, pero los coming of age de las grandes plumas de la historiografía literaria han servido en más de una ocasión para la preparación del recetario, del libro de consejos, sobre todo para el joven soñador que “le gusta leer y escribir”. Así las cosas, un no muy intensivo barrido del mercado editorial actual nos permitiría armar una suerte de kit para el escritor en ciernes, paquete donde irían, por ejemplo, el sempiterno Cartas a un joven poeta de Rainer María Rilke, algún persuasivo texto de Gabriel García Márquez –los Textos costeños son ideales si el chico elige el camino del periodismo-, y algún que otro manual de los varios que circulan hoy. Todos conforman más un regalo del pariente querendón que ve en el sobrino, hijo o nieto a un curioso literato en potencia y desea fomentar –sin saber mucho- su educación sentimental, antes que documentos absolutos sobre cómo cultivar y desarrollar el oficio con fines, digamos, profesionales.
Nadie sabe a ciencia cierta el acabado proceso de la formación del escritor, ni siquiera los escritores mismos. Casuística hay de sobra, tanta como escritores han recorrido la faz del planeta, pero los coming of age de las grandes plumas de la historiografía literaria han servido en más de una ocasión para la preparación del recetario, del libro de consejos, sobre todo para el joven soñador que “le gusta leer y escribir”. Así las cosas, un no muy intensivo barrido del mercado editorial actual nos permitiría armar una suerte de kit para el escritor en ciernes, paquete donde irían, por ejemplo, el sempiterno Cartas a un joven poeta de Rainer María Rilke, algún persuasivo texto de Gabriel García Márquez –los Textos costeños son ideales si el chico elige el camino del periodismo-, y algún que otro manual de los varios que circulan hoy. Todos conforman más un regalo del pariente querendón que ve en el sobrino, hijo o nieto a un curioso literato en potencia y desea fomentar –sin saber mucho- su educación sentimental, antes que documentos absolutos sobre cómo cultivar y desarrollar el oficio con fines, digamos, profesionales.
A ese conjunto de textos formativos bien podría agregarse Un arte espectral. Reflexiones sobre la escritura (Emecé, 2008), obra del desaparecido escritor estadounidense Norman Mailer (1923-2007), y que bien podría fungir como un testamento adelantado (el propio autor señala en el prólogo que se apresuró para tener listo el libro el 31 de enero de 2003, día de su cumpleaños número 80). A la sazón, Mailer concibió este libro como un repositorio de sus pensamientos sobre su escritura (no “la”) y los escritores, lo que en trabajo editorial se traduce en una exigente labor de copia y pegoteo de más de medio siglo de entrevistas, ensayos, escritos, etc. de un autor que concebía la literatura como el producto heroico de personajes heroicos, con egos tan descomunales como el Empire State, el edificio de la Chrysler o el puente de Brooklyn.
Mailer no estaba entonces para perder el tiempo, y si no le hizo asco durante su carrera a ningún tipo de riesgo editorial, menos se iba a inmutar por cómo confeccionar su libro sobre el arte espectral, un conjunto arbitrario donde entra de todo, desde Tolstoi, el uso de la primera o tercera persona al narrar, su comparación con Picasso (ni más ni menos), hasta la masturbación. Caprichos aparte, lo que encontramos acá es a un autor que pone sus barbas en remojo, antes que seguir revolviendo un gallinero en el que Mailer fue un gallo mayor.
Quienes conocen más a fondo la obra de Norman Mailer podrán apreciar este relajo, esta especie de tregua, si se quiere, que el autor se prodiga y donde se refocila para hacer los balances de su vida, sin escapar a la autoconmiseración o al autobombo. Desde las alturas de la montaña octogenaria, el autor regala perlas de la experiencia: “escribir un bestseller con la intención consciente de hacerlo, es un estado mental que no deja de tener puntos de comparación con casarse por dinero”; “comprender un poco más sobre los hombres y las mujeres, tal vez ése sea el propósito más importante del novelista de hoy”, o bien reflexiones certeras, aunque no todo lo novedosas que se quisiera: “el mundo editorial de hoy dicta que un editor tiene que aportar libros que hagan dinero. Este casi absoluto tiene que penetrar en los intersticios del pensamiento de un editor joven”, o franquezas como “lo que me duele no es mi ego, es mi maldito bolsillo” o “raro es el escritor joven que no es un pendejo consumado”. Como se dijo antes, nadie sabe a ciencia cierta el proceso formativo de un escritor, y en esta pasada, Norman Mailer entrega sus observaciones sobre el oficio y su “artesanía”; con todo, el principiante hambriento de guía, sediento de un gurú, no verá sus ansias satisfechas, aunque en el prólogo se señala que el libro es “para jóvenes escritores que desean mejorar sus capacidades y su compromiso con las dificultades sutiles y los misterios no cartografiados de la escritura de novela seria en sí misma”. Cuando mucho, Mailer logra traspasar cierto entusiasmo, aún al tratar temas más bien áridos como qué tipo de narrador se debe utilizar en una novela, materias que son, en todo caso, bien debatibles, más todavía cuando Mailer descolló en la no ficción.
Ahora, hay que hacer un alcance a la versión castellana que hoy trae al lector Emecé. Esta versión se une a esa infame pléyade de traducciones deplorables que se han publicado en castellano –pato que suelen pagar los españoles, pero rara vez los latinoamericanos-. Del responsable –o uno de ellos-, Elvio Gandolfo, Internet nos señala que es un prolífico autor argentino de sesenta años, colaborador profuso en multitud de medios de comunicación y traductor de Henry James, Tennessee Williams y Philip K. Dick, entre otros, pero en esta ocasión se comporta como un muy pobre novato, que es irremediablemente traicionado por fiarse solamente del diccionario inglés-español para castellanizar a Mailer. La “traición” de Gandolfo se materializa en un libro donde sólo se realizó una apurada conversión literal del original en inglés. Gandolfo falla torpemente en la identificación de modismos, en el rescate del sentido del habla norteamericana (empezando por el título, que incluso en inglés funciona a medias), en la capital tarea de proveer una redacción adecuada que sostenga un texto que pretende ser material de consulta. En buenas cuentas, Gandolfo ubica este libro al filo del precipicio del pastiche y fracasa en el intento de capitalizar un buen producto editorial a partir de los pensamientos de un escritor que no solamente ganó el Pulitzer, sino que fue acusado de acuchillar a una de sus seis esposas, quiso hacer de la ciudad de Nueva York un estado más de la Unión, fue un enemigo acérrimo de las feministas y le sacó un pedazo de oreja a un actor a quien dirigió en una película, luego de que este lo atacara con un martillo.
Valga esta mención puesto que la traducción de Elvio Gandolfo torna muy difícil de leer un texto que, aún con todas sus veleidades compositivas (de hecho leerlo de corrido se parece a esos paseos en rafting, que alternan cándidos remansos con inesperadas sacudidas), no debiera oponer tanta resistencia a un lector ávido de adentrarse en el intríngulis de un personaje bien provocativo en la historia norteamericana del siglo XX.
Norman Mailer
“Un arte espectral. Reflexiones sobre la escritura”
Emecé, Buenos Aires, 2008, 321 págs.
*Publicado originalmente en Revista Intemperie, 22 de septiembre de 2010
Publicadas por
jisa
a la/s
12:15 a.m.
0
comentarios
![]()
![]()
Etiquetas: Emecé, ensayos, Estados Unidos, Norman Mailer
lunes, 23 de agosto de 2010
Viaje visceral al corazón humano
 Contrariamente a muchos libros de similar hechura (la llamada prosa poética), “En Grand Central Station me senté y lloré” (Ed. Periférica, 2009), obra de la escritora canadiense Elizabeth Smart (1913-1986) es sencilla de definir. Es poesía, como la mejor. Y en ese sentido podemos ir más allá, pues tal como lo hace el poeta francés Saint John Perse, Elizabeth Smart plantea una épica, una épica del amor tormentoso, del amor imposible pero total, donde el desastre es parte armónica del plan, tal como las tragedias griegas (de hecho, el libro se divide en diez partes, que bien pueden ser rapsodias, tanto por lo épico, así como el eclecticismo al que la autora recurre). Y a partir de esto, es posible tender puentes con otras épicas similares, íntimas y rotundas, como la de Madame Bovary, Mrs. Dalloway, Anna Karenina, hasta llegar a días más cercanos a los nuestros, en los que el cantante inglés Morrisey (tanto como solista, como en su época en The Smiths) se vio influenciado por este libro a la hora de componer.
Contrariamente a muchos libros de similar hechura (la llamada prosa poética), “En Grand Central Station me senté y lloré” (Ed. Periférica, 2009), obra de la escritora canadiense Elizabeth Smart (1913-1986) es sencilla de definir. Es poesía, como la mejor. Y en ese sentido podemos ir más allá, pues tal como lo hace el poeta francés Saint John Perse, Elizabeth Smart plantea una épica, una épica del amor tormentoso, del amor imposible pero total, donde el desastre es parte armónica del plan, tal como las tragedias griegas (de hecho, el libro se divide en diez partes, que bien pueden ser rapsodias, tanto por lo épico, así como el eclecticismo al que la autora recurre). Y a partir de esto, es posible tender puentes con otras épicas similares, íntimas y rotundas, como la de Madame Bovary, Mrs. Dalloway, Anna Karenina, hasta llegar a días más cercanos a los nuestros, en los que el cantante inglés Morrisey (tanto como solista, como en su época en The Smiths) se vio influenciado por este libro a la hora de componer.
La historia de la cual arranca el libro (que tiene uno de los mejores títulos de la historia de la literatura universal, inspirado en el Salmo 137, sustituyendo los ríos de Babilonia por la estación de trenes más importante de Nueva York), es manidamente sencilla, rozando el arquetipo. Ambientada en los años 40, una mujer que se enamora perdidamente de un hombre casado, y la imposibilidad de tenerlo entero para sí desata la devastación de un alma sumergida en un amor que es más potente incluso que la muerte misma. Con ese pie forzado surge este robusto poema en prosa, donde las imágenes están entonadas con una sorprendente esmero, y describen aquello que jalona un amor tan enérgico como imposible: la fatalidad, la estrella guía de esta historia y de la vida de Elizabeth Smart, quien constituyó uno de los vértices del triángulo amoroso que sostuvo con el poeta inglés y casado George Barker, de quien Smart se enamoró de forma definitiva en 1937, cuando entró a una librería londinense y leyó uno de sus libros de poemas.
La composición de “En Grand Central Station me senté y lloré” se remonta a inicios de la década de 1940, cuando Elizabeth Smart vivía en una colonia de escritores en Big Sur, California. Publicado por primera vez en 1945, este libro constituye un visceral viaje al corazón humano, al tiempo que articula como pocas cosas en el mundo, el incomprensible calvario en el que se puede tornar el amor, todo con un lenguaje en el que cada oración, cada palabra está cargada de una urgencia y una crudeza que hace que los sentidos del lector permanezcan sin descanso durante toda la lectura. Elizabeth Smart divide el texto en diez capítulos, en los cuales nos va entregando sus revelaciones sobre el amor, y a medida en que se van recorriendo cada una de estas estaciones es posible asistir al paulatino proceso en el que una vida se hace insoportable, instalando como únicas perspectivas válidas para ese sufriente ser enamorado la muerte o un alejamiento radical.
Aún cuando Elizabeth Smart apunta alto con este libro, esto es, a borrar la trillada frontera entre literatura y vida, lo autobiográfico de la obra sí logra dejar en claro que la tragedia del amor es siempre personal, y es desde esa condición que la autora echa mano a la literatura para transformar su experiencia, para articular, con una honestidad ejemplar, la experiencia que Elizabeth Smart ansiaba vivir, y que terminó por padecer.
Fiel al genuino derrotero del artista, Elizabeth Smart despliega, con encomiable valentía, un arsenal de herramientas para transformar el sinsentido del desamor en una manifestación literaria de tomo y lomo, en un objeto artístico parido desde los intersticios del dolor punzante, dotado de una imaginería deslumbrante, y que se conecta con Macbeth, Rilke y el Cantar de los Cantares, entre otros textos, entretejiendo un entramado que recoge el testimonio de la literatura de su época, heredera de obras como la de T. S. Eliot, donde los fragmentos, las referencias y la hipertextualidad conforman un mosaico que enuncia la miseria del desamor.
Tal como en las tragedias griegas, la fatalidad, la devastación del corazón es inevitable. Elizabeth Smart nos presenta este destino manifiesto al poner por escrito un amorío en el que participan tres personas, y que a medida que va avanzando en su desarrollo va dejando en evidencia que la vida se hace insoportable, dejando como salida solamente la muerte, o el alejamiento extremo; escribe Elizabeth Smart: “Yo no pude elegir. Para mí no hay cruce de caminos (…) ¿Cómo puedo hallar el alivio de los pájaros que día a día construyen su nido? La necesidad no me ofrece alas de terciopelo para salir volando. De veras estoy, y mortalmente, herida por las semillas del amor”.
Con el tiempo “En Grand Central Station me senté y lloré” se transformó en un libro de culto y Elizabeth Smart en una misteriosa heroína, considerada un antecedente a escritores como Jack Kerouac, y eternizada como una mujer a quien su musa liberó y a la vez terminó por destruirla.
Elizabeth Smart
“En Grand Central Station me senté y lloré”
Ed. Periférica, Cáceres, 2009, 160 págs
Publicadas por
jisa
a la/s
6:28 p.m.
0
comentarios
![]()
![]()
Etiquetas: Elizabeth Smart, Hueders, Periférica, prosa poética
viernes, 6 de agosto de 2010
Con ritmo seguro
 Como bien se ha apuntado en algún blog literario local, el único de los candidatos a calzarse al cuello la medallita del Premio Nacional de Literatura 2010 que ha publicado este año es Germán Marín (Santiago, 1933). En este caso es “Compases al amanecer”, una obra publicada por la editorial Hueders, parte de la distribuidora Hueders, que ha ampliado su giro, y de la importación y distribución de importantes sellos mexicanos y españoles, como Sextopiso y Periférica, ahora ha pasado a la edición de libros. Y tal como lo ha hecho en la labor distributiva, editorialmente Hueders hace una labor interesante, destacándose por un diseño elegante, y una diagramación que tiene buena voluntad con la lectura. De todas formas, pareciera que esta inversión en diseño se ha traspasado al usuario, puesto que el libro cuesta cerca de 14 mil pesos en librerías, algo elevado para un producto nacional.
Como bien se ha apuntado en algún blog literario local, el único de los candidatos a calzarse al cuello la medallita del Premio Nacional de Literatura 2010 que ha publicado este año es Germán Marín (Santiago, 1933). En este caso es “Compases al amanecer”, una obra publicada por la editorial Hueders, parte de la distribuidora Hueders, que ha ampliado su giro, y de la importación y distribución de importantes sellos mexicanos y españoles, como Sextopiso y Periférica, ahora ha pasado a la edición de libros. Y tal como lo ha hecho en la labor distributiva, editorialmente Hueders hace una labor interesante, destacándose por un diseño elegante, y una diagramación que tiene buena voluntad con la lectura. De todas formas, pareciera que esta inversión en diseño se ha traspasado al usuario, puesto que el libro cuesta cerca de 14 mil pesos en librerías, algo elevado para un producto nacional.
Volvamos a Germán Marín y los “Compases”. Este libro es una colección de pequeños relatos, de los cuales muchos de ellos operan como reversos de sus obras pasadas. Se repiten personajes y situaciones, y lo que en rigor sucede en varios pasajes de este libro con nombre radial, es que se instala el juego en la obra de Germán Marín, variante más que llamativa en una obra de suyo sólida, con una personalidad bien definida y distinguible.
Los personajes de Marín son los mismos que hemos visto en sus libros anteriores, los escenarios y los tiempos también. Continúa en este volumen el ejercicio memorialístico que se mueve incansable con un fraseo, con un ritmo producto de una de las plumas con más oficio en la literatura castellana de estos días. Esas cualidades que son la especialidad de la casa se presentan en este libro, con la vuelta de tuerca que hace Marín al tender puentes con su obra publicada, con sus personajes que son gajos de él mismo y su pasado, pero que ahora son caracteres de los cuales tenemos la chance de verlos desde otro ángulo, lo que constituye un acertado ejercicio de estilo, y al mismo tiempo la patente de corso de una obra que es capaz de revitalizarse, de volver a hablar sin que la fuercen artificiosamente, manteniendo abierto un discurso (la propia obra de Marín) que es tan vivo y urgente como el acto de recordar y reflotar los actos más oscuros de quienes vivieron el oscuro pasado de Chile, y articular la actualidad desde ahí. Marín hace el desdoble con sus obras pasadas, sin perjuicio del funcionamiento que estos fragmentos o narraciones (también se superan acá las convenciones genéricas) tienen por sí solos en este libro.
Así las cosas, vuelven a desfilar Miguel Sessa, Enrique Lihn, el retornado de Francia que se gana el odio de unos ex camaradas en un asado, y terminan asesinándolo, entre otros personajes, a los que se suman nuevos, y escritos como “No hay mejor espejo que la tinta (I)” y “No hay mejor espejo que la tinta (II)”, donde Marín expone su ethos del escritor. Todo un conjunto de un Marín que es uno, y el mismo. Más que suficiente para hacer un buen libro.
Germán Marín
“Compases al amanecer”
Ed. Hueders, Santiago, 2010, 134 págs.
*Publicado originalmente en El Periodista N° 196, 6 de agosto de 2010
Publicadas por
jisa
a la/s
1:33 p.m.
0
comentarios
![]()
![]()
Etiquetas: cuentos, Germán Marín, Hueders
viernes, 23 de julio de 2010
Vamos de paseo
 La chancha poética nacional sigue pariendo nuevos versificadores. Uno de los últimos que ha hecho su debut editorial es el licenciado en letras y literatura limachino Diego Alfaro (1984) con el libro “Paseantes” (Ediciones del Temple, 2010), opera prima de este novel escritor que, según se deduce al leer la solapa, sigue los derroteros de la mayoría de los poetas jóvenes chilenos, esto es editar y/o colaborar en revistas, participar en talleres y escribir poemas que son incluidos en antologías y revistas de la plaza, etcétera. También se nos informa que su tesis versa sobre Enrique Lihn (quizás la figura literaria chilena sobre la que más tesis se deben haber escrito en las últimas décadas), y que además de caminar y usar el transporte público “le gusta la mermelada de naranja”, esto último en un giro chistosito que se está volviendo tendencia (en especial cuando hay que rellenar biografías de autores que están empezando): el escribir las solapas de los libros a la manera de las bios de Twitter.
La chancha poética nacional sigue pariendo nuevos versificadores. Uno de los últimos que ha hecho su debut editorial es el licenciado en letras y literatura limachino Diego Alfaro (1984) con el libro “Paseantes” (Ediciones del Temple, 2010), opera prima de este novel escritor que, según se deduce al leer la solapa, sigue los derroteros de la mayoría de los poetas jóvenes chilenos, esto es editar y/o colaborar en revistas, participar en talleres y escribir poemas que son incluidos en antologías y revistas de la plaza, etcétera. También se nos informa que su tesis versa sobre Enrique Lihn (quizás la figura literaria chilena sobre la que más tesis se deben haber escrito en las últimas décadas), y que además de caminar y usar el transporte público “le gusta la mermelada de naranja”, esto último en un giro chistosito que se está volviendo tendencia (en especial cuando hay que rellenar biografías de autores que están empezando): el escribir las solapas de los libros a la manera de las bios de Twitter.
Volviendo a lo importante, este pequeño volumen fue editado por Ediciones del Temple, sello al cual sería bueno postular al libro de récords de Guinness, porque ya lleva más de trece años de destacable funcionamiento, editando principalmente poesía, lo que es un logro que a estas alturas tiene pinta de epopeya.
La lectura del libro de Diego Alfaro nos deja claro que el autor le habla a alguien sobre lo que ve. El uso de la segunda persona nos apela a una calma, a una pausa, carácter que retrata el conjunto. Con esto, Alfaro busca, con sigilo, tributar a uno de los designios eternos de la poesía: resignificar las cosas y el mundo en que se vive mediante la palabra. Todo esto mientras paseamos y nos encontramos con un paisaje que ya hemos visto otras veces, el homenaje al jazzista ignoto, al rockero decadente o al punk malogrado, una definición sobre qué puede ser la poesía, la reverencia a Philip Larkin (de hecho el poema “Bibliotecario” incluido acá circula con el título “A Philip Larkin” en ciertos blogs) o a Gonzalo Millán, el encuentro fugaz e irrepetible de la belleza a lo Óscar Hahn, “te vuelves hacia la ventana/ y parada en la esquina con su cartera/ te sonríe, como queriendo salvar tu mundo”.
Diego Alfaro nos sumerge en paisajes ya vistos en otra parte que han de ser lo más parecido a su sensibilidad, su temple de ánimo de silencioso observador de la belleza que no quiere molestar a nadie. Sin embargo, el poeta se aventura en experimentos, como los lastimeros retratos adultos que hace de Charlie (no “Charly”) Brown y Elmer Fudd (o “Elmer Gruñón”), cayendo en dudosos versos como “la eterna búsqueda del cazador/ semejante a la del filósofo / termina en la contemplación”; así las cosas, queda la sensación de que acá no rebasamos la superficie de la poesía, y que este libro ocupa un lugar más con varios de su misma especie, donde las imágenes contenidas pero repetidas dan una impresión sugerente en ciertos pasajes de la lectura, pero que al final no logran cuajar en una poesía original, de calibre de relevante, que, entre otras misiones, renueve el lenguaje.
Queda solamente ver si el futuro nos trae una maduración de la palabra poética de Diego Alfaro, y si este conjunto de estampas cordiales logra evolucionar en poesía con un peso específico distintivo.
Diego Alfaro Palma
“Paseantes”
Ediciones del Temple, Santiago, 2010, 40 págs.
*Publicado originalmente en El Periodista N° 195, 23 de julio de 2010
Publicadas por
jisa
a la/s
1:47 p.m.
0
comentarios
![]()
![]()
Etiquetas: Diego Alfaro, Ediciones del Temple, poesía
viernes, 9 de julio de 2010
La rudeza de Carrasco
 Si nos proponemos hacer un catastro de los mejores libros de poesía chilenos publicados en la década pasada, el nombre de Germán Carrasco (Santiago, 1971) estará dentro de los elegidos. Esto porque de su producción poética surgen cumbres como la tríada que componen “Clavados”, “Calas” o “La insidia del sol sobre las cosas”, libros de factura mayor y de incuestionable calidad. Los años posteriores a esas descollantes entregas poéticas nos arrojan a un Carrasco que optó por radicarse en Argentina y publicar en México, hasta que este año 2010 indica el regreso del autor de “Multicancha” a la edición en Chile, esto con su libro “Ruda”, editado por Cuarto Propio.
Si nos proponemos hacer un catastro de los mejores libros de poesía chilenos publicados en la década pasada, el nombre de Germán Carrasco (Santiago, 1971) estará dentro de los elegidos. Esto porque de su producción poética surgen cumbres como la tríada que componen “Clavados”, “Calas” o “La insidia del sol sobre las cosas”, libros de factura mayor y de incuestionable calidad. Los años posteriores a esas descollantes entregas poéticas nos arrojan a un Carrasco que optó por radicarse en Argentina y publicar en México, hasta que este año 2010 indica el regreso del autor de “Multicancha” a la edición en Chile, esto con su libro “Ruda”, editado por Cuarto Propio.
Los años no han pasado en vano sobre la poesía de Germán Carrasco. Si en esa trilogía mayor que reeditó a principios de la década pasada la editorial J.C. Sáez, hablamos de una poesía que se mueve con sigilo pero con atención, trabajada en sus imágenes elocuentes y en su palabra balanceada, lo que nos encontramos en “Ruda” es un lento desarreglo de ese panorama poético, un lento despeine de una poesía que hoy está más poblada de giros del lenguaje coloquial y de pequeños escupitajos a las estampitas sagradas de la poesía. Carrasco mantiene pleno dominio de sus facultades poéticas, conoce el lenguaje, sus posibilidades y sus giros. Asimismo el autor mantiene la oreja bien parada para absorber los discursos flotantes en la calle. Y mantiene también las fuentes literarias poéticas de las cuales se nutre, fundamentalmente la poesía estadounidense. Pero ahora suma estos menudos guiños malditos, estos cachamales que le pega a autores como Óscar Hahn (a quien pareciera detestar particularmente, como queda evidenciado leyendo los artículos que Carrasco publica en The Clinic), Raúl Zurita o sayos que le vendrían pintados a muchos poetas de generaciones posteriores, cachamales que, si el lector tiene la paciencia y tiempo suficientes, puede revisar en los blogs de los poetas jóvenes de hoy. Cosas de la web 2.0
Es probable que esa sea una de las claves de “Ruda”. Mantener y ampliar un registro poético ya generoso, pero esta vez con querellas de un poeta inconforme, que transforma su malestar respecto del “ambiente” en argumento de su nueva producción poética. La escritura de Germán Carrasco nunca fue ingenua, pero ahora se pasa al otro lado, y entra al ataque, con resultas como lo es “Ruda”, un libro más poluto, más manchado de cierta rabia, de cierto recelo.
Con todo, las antedichas impurezas están en minoría, y prima el oficio poético de Germán Carrasco. Gracias a esto es que se pueden ver textos como “Azaleas” donde la poesía vuela alto, robusta y contundente, o en pasajes como el que sigue: “la memoria es una almohadilla en forma de corazón/ en donde las costureras clavan agujas y alfileres// en la más nieve de las soledades”. Con versos así, basta y sobra.
Germán Carrasco
“Ruda”
Ed. Cuarto Propio, Santiago, 2010, 155 págs.
*Publicado originalmente en El Periodista N° 194, 9 de julio de 2010
Publicadas por
jisa
a la/s
11:23 a.m.
0
comentarios
![]()
![]()
Etiquetas: Chile, Cuarto Propio, Germán Carrasco, poesía, Ruda
viernes, 25 de junio de 2010
Ni un verso de leso
 El premiado poeta, columnista de matutino, ex editor literario y geólogo nacional Leonardo Sanhueza (Santiago, 1974) hace un buen tiempo tiene su nombre instalado en lo más alto del escalafón poético nacional. Ejemplo indesmentible de esto es el libro “Tres bóvedas” (que obtuvo en España el Premio Internacional de Poesía Rafael Alberti en 2001), que fue publicado por la prestigiosa editorial española de poesía Visor en 2003, y que es uno de los mejores poemarios de la década pasada. De ahí en adelante, Sanhueza ha descollado más en ámbitos como la crónica (como lo demuestra “Agua pera” su hilarante columnas publicada semanalmente en el diario Las Últimas Noticias) y recopilaciones de textos como la antinerudiana antología “El bacalao”.
El premiado poeta, columnista de matutino, ex editor literario y geólogo nacional Leonardo Sanhueza (Santiago, 1974) hace un buen tiempo tiene su nombre instalado en lo más alto del escalafón poético nacional. Ejemplo indesmentible de esto es el libro “Tres bóvedas” (que obtuvo en España el Premio Internacional de Poesía Rafael Alberti en 2001), que fue publicado por la prestigiosa editorial española de poesía Visor en 2003, y que es uno de los mejores poemarios de la década pasada. De ahí en adelante, Sanhueza ha descollado más en ámbitos como la crónica (como lo demuestra “Agua pera” su hilarante columnas publicada semanalmente en el diario Las Últimas Noticias) y recopilaciones de textos como la antinerudiana antología “El bacalao”.
Lo que hoy nos ilustra es “Leseras” (Ed. Tácitas, 2010), libro que reúne, según nos cuenta el autor en su prólogo, los poemas breves del vate romano Cayo Valerio Catulo (87 a.C. – 57 a.C.), autor latino de quien nos han llegado noticias fundamentalmente por Armando Uribe, y de quien se han hecho un sinfín de traducciones de sus traviesos y destemplados versos.
Al leer estas “Leseras” y apreciar el trabajo que realizó Leonardo Sanhueza , y el sentido de esta misma empresa, es casi automática la ligazón (también notada en otros comentarios) que este libro tiene con “Lear, rey & mendigo”, la monumental reescritura que Nicanor Parra hizo del Lear shakesperiano. Cierto es que hay diferencias tanto en el género y extensión de las obras de Catulo y de William Shakespeare, pero es insoslayable la evidencia de que el resultado en ambos proyectos fue digno de aplauso. Tal como Parra, Leonardo Sanhueza sale airoso de una apuesta tan peliaguda como lo es no sólo el refrescar un texto que ya ha pasado al naftalinoso apartado de los clásicos, sino que va más allá, pues Sanhueza, tal como Parra, se apropia de la escritura original, entregando versiones que ya tienen tanto ADN personal, que pueden ser tildadas como propias sin mayor empacho.
Lograr esto no requiere dominio de la lengua original o conocimiento de la obra, las formas literarias y circunstancias vitales del autor al momento de crear el texto que se trabaja, sino que requiere de un talento literario mayor para traspasar la aglomerada barrera temporal, y reasignar un valor y sentido nuevos a la obra, acorde con los tiempos que corren. Eso no es otra cosa que trabajo de autor, más que de traductor, que cuando es inepto traiciona el texto que trasvasija de lengua. El brillante súmmum de ese proceso son las cuecas en las que se transformaron algunos poemas de Catulo, es decir, de poesía de cenáculo latino, hay una evolución a palla popular criolla
Sin duda que estas “Leseras” serán uno de los importantes hitos editoriales del año del bicentenario, y mantienen a Leonardo Sanhueza como una de las voces cantantes de la poesía chilena.
Catulo
“Leseras. Versiones de Leonardo Sanhueza”
Ed. Tácitas, Santiago, 2010, 119 págs.
*Publicado originalmente en El Periodista N° 193, 25 de junio de 2010
Publicadas por
jisa
a la/s
1:56 p.m.
0
comentarios
![]()
![]()
Etiquetas: Catulo, Chile, Leonardo Sanhueza, Parra, poesía, Visor
viernes, 11 de junio de 2010
Ha nacido un guionista
 El sureño escritor Marcelo Lillo se las ha arreglado en su novela “Este libro vale un cadáver” (Mondadori, 2010), para diluir todas las cualidades por las que fue celebrado en su libro de cuentos “El fumador y otros relatos”. Asimismo, nuestro hombre muestra una llamativa mutación en su escritura que nos permite establecer que el mercado de las teleseries se está perdiendo a un guionista de lujo, y que los canales de televisión deberán apuntar las grúas hacia la Región de Los Ríos para llegar a tiempo a la guerra de las teleseries 2011.
El sureño escritor Marcelo Lillo se las ha arreglado en su novela “Este libro vale un cadáver” (Mondadori, 2010), para diluir todas las cualidades por las que fue celebrado en su libro de cuentos “El fumador y otros relatos”. Asimismo, nuestro hombre muestra una llamativa mutación en su escritura que nos permite establecer que el mercado de las teleseries se está perdiendo a un guionista de lujo, y que los canales de televisión deberán apuntar las grúas hacia la Región de Los Ríos para llegar a tiempo a la guerra de las teleseries 2011.
Se esperaba bastante de la novela de Lillo, especialmente después de que el crítico español Ignacio Echevarría bendijo al autor de “Gente que baila sola” con un generoso comentario. En esta tribuna, tras analizar muy auspiciosamente el primer libro de cuentos, y con menos entusiasmo el segundo, quedamos a la espera, a ver si el Marcelo Lillo de largo aliento podría romper este enojoso empate (Mundial, ad portas, qué mejor).
Vamos al texto. El libro (con un título no muy afortunado) cuenta la historia de un parco profesor, quien a boca de jarro se entera de que su hijo se ha suicidado. Empieza entonces el calvario de un padre que en el papel debiera sumirse en la tristeza por la muerte de Sebastián, el hijo. Sin embargo, lejos de deshacerse en lágrimas o hacer un conmovedor duelo, el padre entra en una suerte de estupor sin sentir mayor desconsuelo; comprensible a esas alturas, puesto que el texto nos pintaba una poco auspiciosa imagen del muchacho, que sólo se contactaba con su padre para esquilmarle cuanto billete tuviera encima e ir de vago por la vida.
En paralelo, el indolente maestro se las tiene que ver con su hermana, su amante, y, cómo no, con la madre del siniestrado chico, quienes a punta de reflexiones filosóficas de dudosa procedencia, logran romper el cascarón sentimental de nuestro héroe, que revela sus amargas circunstancias vitales y un arrepentimiento funesto por no haber hecho más para salvar a su pequeño. Pero hay más. Lillo hace volver desde el más allá a Sebastián, para tener un fantasmal vis-à-vis con su padre, cuyo resultado es que, a fin de cuentas el muchacho no era malo, sino que su fatal desenlace fue de entera responsabilidad de su amargo padre.
Como se dijo antes, el mundo de las telenovelas espera con los brazos abiertos a Marcelo Lillo, quien no le hace asco a temas espinudos como la muerte o la culpa, es dado a las frases para el bronce y los efectismos, y porque sus diálogos, floridos, altisonantes y en la volada profunda, hacen harto ruido en una novela, pero en el horario prime estarían en su salsa. Cuento aparte, seguramente desde España, como ya se ha hecho costumbre, va a llegar el paipazo a la ciega y obtusa crítica literaria local por haber despreciado a un nuevo diamante en bruto de las letras castellanas. En fin, esos son sapos de otro pozo.
Marcelo Lillo
“Este libro vale un cadáver”
Ed. Mondadori, Santiago, 2010, 143 págs.
*Publicado originalmente en El Periodista N° 192, 11 de junio de 2010
Publicadas por
jisa
a la/s
5:37 p.m.
0
comentarios
![]()
![]()
Etiquetas: Chile, Marcelo Lillo, Mondadori, novela
viernes, 28 de mayo de 2010
Un charchazo a la ficción
 Lo dijimos antes, lo repetimos ahora, y seguramente lo afirmaremos de nuevo en el futuro, la crónica y el perfil gozan de rozagante salud por estos días. En ciertas escuelas de periodismo, donde en el pasado el alumnado dormitaba la mona del carrete de la noche previa, al ritmo del sonsonete del profesor de redacción que daba la lata con infumables y naftalinescas anécdotas de la bohemia de la linotipia, hoy se enseña la redacción del perfil y se lee con fervor y recogimiento a Ryszard Kapuscinski y a John Lee Anderson.
Lo dijimos antes, lo repetimos ahora, y seguramente lo afirmaremos de nuevo en el futuro, la crónica y el perfil gozan de rozagante salud por estos días. En ciertas escuelas de periodismo, donde en el pasado el alumnado dormitaba la mona del carrete de la noche previa, al ritmo del sonsonete del profesor de redacción que daba la lata con infumables y naftalinescas anécdotas de la bohemia de la linotipia, hoy se enseña la redacción del perfil y se lee con fervor y recogimiento a Ryszard Kapuscinski y a John Lee Anderson.
En paralelo, crónica y perfil son de lo más granado que se edita por estos rincones del mundo. Sucede aquello con el volumen “Elogios criminales” (Mondadori, 2010), obra del periodista y escritor peruano Julio Villanueva Chang, quien, entre su sobrepoblado palmarés, ser fundador de Etiqueta Negra, revista de culto para periodistas inquietos, escritores establecidos, mercachifles de turno, escribidores aspiracionales y público ilustrado en general.
Este libro -de título algo extraño, digamos-, ya había sido editado el año 2009 por la editorial Planeta, tiene todo lo que se le puede pedir a un buen libro de perfiles: entretiene, nos acerca gente encumbrada en las alturas, o bien que ni sospechamos que existía; convierte lo ramplón de una anécdota en el oro puro del perfil, mediante el reporteo, el escarbar, la conversación, la averiguación inclaudicable.
Así, Jaime Gazabón, el dentista de Gabriel García Márquez cobra relevancia no porque le haya sacado muelas al Nobel colombiano, sino porque Villanueva ornamenta lo anodino que puede ser ir al dentista, con referencias a escritores y sus dentaduras. Más adelante, el autor convierte un rápido desayuno con Kapuscinski o el paso inadvertido del cineasta alemán Werner Herzog por la redacción del diario El Comercio de Lima, en joyas periodísticas. Le saca hasta la última gota de jugo a la anécdota, con un relato informado, reporteado e ingenioso.
El libro cuenta con piezas de más largo aliento, como las de Apolinar Salcedo, el alcalde ciego de la ciudad de Cali, o el chef Ferran Adrià, superestrella de la cocina mundial en su restaurante “El Bulli”. En ambas el autor nos hace parte de un mundo tan real como fascinante. Nos sienta en el despacho de una ciudad de violencia proverbial en Latinoamérica, o nos pone frente al cubierto de uno de los restaurantes más exclusivos del mundo. Mediante un periodismo cuasi intachable el zodiacal Villanueva Chang utiliza todos sus sentidos y los pone en el papel. Cinco sentidos muy alerta, un insobornable instinto del sabueso, que pesquisa la esencia de la naturaleza humana de quienes son objeto de su perfil.
Un aporte sin ambages este libro de Julio Villanueva Chang, escritura impecable, oficio a la vista, y tal vez un charchazo de la no ficción a su muchas veces equívoca prima hermana literaria.
Julio Villanueva Chang
“Elogios criminales”
Ed. Mondadori, Santiago, 2010, 249 págs.
*Publicado originalmente en El Periodista N° 191, 28 de mayo de 2010
Publicadas por
jisa
a la/s
7:30 p.m.
0
comentarios
![]()
![]()
Etiquetas: crónica, Julio Villanueva Chang, Mondadori, perfil, Planeta
viernes, 14 de mayo de 2010
Marzo y abril, antologías mil

Muchas historias rondaron la cancelación de este fallido cónclave, pero si debemos atenernos a hechos concretos, podemos señalar también coletazos positivos. En específico nos referimos a una tríada de antologías de poesía que la editorial Alfaguara tuvo a bien lanzar y colocar en los anaqueles de las librerías hispanoamericanas, y que revisan la obra de nuestros sumos pontífices, de la santísima trinidad de los versos chilenos, a saber Pablo Neruda, Gabriela Mistral y Nicanor Parra. Tal como sucede con un Mundial de fútbol que obliga a construir estadios de calidad al país que lo aloja, dejando infraestructura de primer nivel a partir de un evento temporal, así sucedió con al menos dos de estas antologías.
Las antologías de Neruda y Mistral (ambas impresas en Perú, curiosamente) eran previsibles. Nuestros dos premios Nobel son -y serán por mucho tiempo-, nuestro rostro literario en el mundo, la tarjeta de visita que nuestra literatura mostrará al querer meterse en los rincones más recónditos del orbe. Lo primero que debemos subrayar de estos dos libros es que son dos ediciones de lujo (y por ende, durables) que se ponen a un precio de venta que es un regalo ($7500 pesos). Cierto es que antologías y libros de Neruda y Mistral están, casi literalmente, en todos lados, la iniciativa de poner a la venta un libro de tapa dura, en papel de alta calidad, con punto de lectura, entre otros detalles que sólo se encuentran en libros que superan los 30 ó 40 mil pesos, es algo digno de aplauso.
Y hasta acá solamente hemos hablado de la dimensión material de estos libros, pues en contenidos, tienen todo lo esperable de una edición que cuenta con el respaldo de la Real Academia Española, esto es, numerosos estudios y comentarios de las obras de Neruda y Mistral, todo con el fin de poner a disposición del esmirriado bolsillo ciudadano materiales de primer nivel para aprender un poco sobre quiénes son nuestros dos premios Nobel de literatura. Un homenaje cabal y útil, mucho más que incluir la efigie de una de ellos en los billetes de cinco mil pesos. Y ya que hablamos de Gabriela Mistral, en su antología es sobresaliente el rescate que se realizó de la prosa mistraliana, muy injustamente a la sombra de sonetos mortíferos o canciones de cuna.
Otro poroto que se anotó Alfaguara fue “Parranda larga” (en rigor, obra y gracia de la omnipotente agente literaria Carmen Balcells, antes que el Congreso de la Lengua), la antología del (anti)poeta vivo más importante de la lengua castellana, Nicanor Parra. Si bien no es una edición tan vistosa como las de Neruda y Mistral, sí es una publicación siempre necesaria, especialmente cuando las obras completas editadas por Galaxia Gutemberg están a un precio privativo (aunque la de Alfaguara bordea los 15 mil pesos), y la más barata selección del FCE requiere actualización. La selección hecha por el argentino Elvio Gandolfo (que confirma que es mejor antólogo que traductor) tiene lo justo, lo necesario y lo último. En resumen, lo suficiente como para darse cuenta del impacto que la poesía de Nicanor Parra tiene en la lengua española, y para ponerle una rúbrica más a una obra que es por lejos sobresaliente no a nivel continental, sino a nivel idiomático.
No cabe que decirle al querido lector que compre estas antologías (haciendo un cálculo rápido, el trío costaría cerca de 30 mil pesos), indispensables en la biblioteca de la dama y el varón, del escolar y del universitario, del chileno.
Pablo Neruda
“Antología General”
Ed. Alfaguara, Lima, 2010, 714 págs.
Gabriela Mistral
“En verso y prosa. Antología”
Ed. Alfaguara, Lima, 2010, 758 págs.
Nicanor Parra
“Parranda larga”
Ed. Alfaguara, Santiago, 2010, 474 págs
*Publicado originalmente en El Periodista N° 190, 14 de mayo de 2010
viernes, 30 de abril de 2010
La claridad empieza por casa
 Al lanzamiento del libro “Locuela” (Ediciones Periférica, 2009) lo orló una serie de entrevistas en la prensa a su autor, Carlos Labbé (Santiago, 1977), quien, según nos enteramos en las diversas interviús que tuvo con los diarios, salió de la editorial Planeta haciendo arcadas, pidiendo agüita y echando humo por las narices, rasgando vestiduras por una verdad revelada hace un buen tiempo ya por gente como André Schiffrin, pero que el autor de “Libro de plumas” y “Navidad y matanza” vivió en carne propia y en versión chilensis.
Al lanzamiento del libro “Locuela” (Ediciones Periférica, 2009) lo orló una serie de entrevistas en la prensa a su autor, Carlos Labbé (Santiago, 1977), quien, según nos enteramos en las diversas interviús que tuvo con los diarios, salió de la editorial Planeta haciendo arcadas, pidiendo agüita y echando humo por las narices, rasgando vestiduras por una verdad revelada hace un buen tiempo ya por gente como André Schiffrin, pero que el autor de “Libro de plumas” y “Navidad y matanza” vivió en carne propia y en versión chilensis.
Como un Serpico de nuestro mercado editorial, Labbé no dejó piedra sobre piedra. Fustigó al agente literario argentino Guillermo Schavelzon y descargó munición gruesa contra señeros figurines de nuestra humilde república de las letras, como Carla Guelfenbein y Pablo Simonetti, plumas que han sido grito y plata -sobre todo plata- para casas editoras como Planeta, donde Labbé vivió su libresca temporada en el infierno.
Chimuchina y berrinches aparte, acá nos convoca “Locuela”, editada por el sello español Periférica, editorial que se ha empeñado en hacer un catálogo diverso y atractivo, de literatura de primer nivel. Dentro de los pilotos de la escudería de Periférica está el argentino Fogwill, con eso no habría más que agregar, y si se suma a nombres como Israel Centeno o Ana Blandiana, sólo queda buscar estos libros y empezar a leer.
Volviendo al texto, adentrarse en “Locuela” (obra que demandó a Labbé más de una década de trabajo) nos devela que el autor, declaradamente “en contra de la claridad”, tiene a bien endosarle al ciudadano de a pie una buena cuota de trabajo. En efecto, “Locuela” no es una lectura liviana para el desatendido lector, que no encontrará una novela policial, ni una novela de amor, ni una novela sobre la literatura, ni un manifiesto neovanguardista, sino que todo esto y más, amparado en un entramado que ha sabido combinar todos estos elementos de forma exitosa, aún cuando se apuesta por una novela total. Porque la gran cualidad de este libro es su estructura, saber disponer armoniosamente todos estos elementos, en apariencia inacabados, sin que caiga el relato, el cual, aún cuando su autor se declara como detractor de “la claridad” (concepto algo oscuro, paradojalmente), demuestra destreza y oficio con la pluma, lo que permite transitar fluidamente por el libro sin empantanarse en florituras, y sin echar de menos una historia. Carlos Labbé pasó más de una década trabajando este libro y eso se nota. Su redacción es de joyería, meticulosa, puntillosa, ordenada, pero viva, manteniendo una novela siempre arriba por una escritura que no decae en ningún momento del libro.
“Locuela” se inscribe en esa literatura contracorrentista, esa literatura que se opone al mainstream, al influjo post boom contra el cual Roberto Bolaño enarboló las banderas de lucha hace más de una década, pertrechado con un arma fundamental: la capacidad y la voluntad de instaurar el juego y romper las viejas estructuras de las novelas que empezaron con el boom, y aquellas perpetuadas por quienes lo siguieron (probablemente los “escritores flojos que se esconden en la entretención” a los que Labbé aludió en el diario La Tercera), recalentando un estilo que mutó en una fórmula que comercialmente es, aún, plata en el banco de los sellos librescos.
El cromosoma Bolaño es notorio en “Locuela”, hay asesinatos irresolutos, protagonistas enfermos de literatura y chanzas a la neovanguardia, entre otros ingredientes propios de “Los detectives salvajes” y “2666”, y en ese sentido, hay que decir que la propuesta de Labbé, por muy rompedora que se haya intentado colocar en las notas y entrevistas de prensa, no es nada original. Sí es un digno y diestro seguidor de cómo expandir las fronteras de la literatura, de cómo proponer el juego y los armazones complejos como elementos que permiten superar la literatura achanchada que se perpetuó en la lengua castellana (donde Pablo Torche y su “Acqua alta” pareciera erigirse como un compinche en esta cruzada), principalmente por el giro comercial que el mundo editorial tomó en las últimas décadas, donde la novela post boom, tomó protagonismo por ser un elemento de fácil venta y jugoso rédito, antes de proponer textos de calidad literaria probada.
Esta novela de Carlos Labbé confirma que su autor es parte de ese plantel de escritores que se toma en serio la empresa de la renovación de la literatura nacional. Aún cuando Labbé se une a una causa que ya lleva años de actividad, el escritor demuestra tener capacidad y talento al entregar un libro de suyo interesante y valioso, muy bien escrito, y que mediante una recia propuesta estructural y polifónica tiene como norte clavar la bandera de la conquista en nuevos territorios de nuestra literatura. Se sabe que el camino es largo y de consecuencias inciertas, pero Labbé opta por transitarlo, encarándolo como un deber. Ya se verá qué nuevos resultados traerá.
Carlos Labbé
“Locuela”
Ed. Periférica, Cáceres, 2009, 249 págs.
*Publicado originalmente en El Periodista N° 189, 30 de abril de 2010
Publicadas por
jisa
a la/s
2:59 p.m.
0
comentarios
![]()
![]()
Etiquetas: André Schiffrin, Bolaño, Carlos Labbé, Locuela, novela, Pablo Torche, Periférica, Planeta
martes, 13 de abril de 2010
El olvido no existe
 En estos días extraños y turbulentos, la cultura criolla se adorna con los nominados a los premios Altazor 2010, que supuestamente galardonan a lo más granado de las artes nacionales. Y decimos “supuestamente” porque, por ejemplo, en el departamento de Artes Literarias ya vemos que hay problemas. Postulan al premio Jaime Collyer, Mauricio Electorat y José Miguel Varas, mientras que Germán Marín y Alberto Fuguet, autores de las mejores novelas locales del año que se fue brillan por su ausencia. En poesía la cosa es algo más equilibrada, pero no tanto mejor. Un libro que no se habría visto nada de mal, al menos en la terna, es “material mente diario 1998 - 2008” (Ed. Cuarto Propio, 2009), obra de la versátil poeta chilena radicada en Berlín Alejandra del Río, que vuelve al ruedo literario luego de diez años de silencio editorial.
En estos días extraños y turbulentos, la cultura criolla se adorna con los nominados a los premios Altazor 2010, que supuestamente galardonan a lo más granado de las artes nacionales. Y decimos “supuestamente” porque, por ejemplo, en el departamento de Artes Literarias ya vemos que hay problemas. Postulan al premio Jaime Collyer, Mauricio Electorat y José Miguel Varas, mientras que Germán Marín y Alberto Fuguet, autores de las mejores novelas locales del año que se fue brillan por su ausencia. En poesía la cosa es algo más equilibrada, pero no tanto mejor. Un libro que no se habría visto nada de mal, al menos en la terna, es “material mente diario 1998 - 2008” (Ed. Cuarto Propio, 2009), obra de la versátil poeta chilena radicada en Berlín Alejandra del Río, que vuelve al ruedo literario luego de diez años de silencio editorial.
El nombre de Alejandra del Río no es nuevo en el panorama poético chileno. Amén de sus dos libros previos “Yo Cactus” y “Escrito en Braille”, su trabajo ha sido incluido (tal como sucede con decenas de poetas) en antologías, revistas, sitios web de ocasión y otros medios más bien volátiles. Felizmente en este caso, la poesía de Alejandra del Río logra conformar un nuevo libro que, como sugiere su título, es un tránsito, un recorrido, una palabra en continua evolución.
La autora divide su libro en cuatro partes (“la mesa”, “la mano”, “los pies” y “la ventana”) y desde el primero hasta el último de los capítulos podemos ver a una poeta que, en pleno dominio de las facultades y posibilidades de la palabra, arma un conjunto progresivo, donde de entrada, luego de situarnos en una geografía poética, se hace una pregunta no nueva, pero no por ello menos recurrente y necesaria, por el sentido de la palabra. A las claras, Alejandra del Río no teme utilizar las intangibles materias primas de la poesía, inquirir las palabras, lo nombrado y su sentido, su potencia, su carga, y su temporalidad, como lo hace en el poema “Rangoon 2000” “Todas las cosas organizadas por sí solas/ y yo deseando poder penetrarlas (…) Pero abro los ojos y las cosas vuelven a estar cerradas/ henchidas de sentido y yo sin poder penetrarlas”. Aquí está el poeta que comienza, con infinita capacidad de asombro, a ver entorno y examinar el lenguaje que lo configura y valoriza, para luego asombrarse aún más con la impermeabilidad de las cosas y su sempiterna resistencia a ser decodificadas del todo.
Pero el libro nos conduce por un viaje de maduración en que las apelaciones varían desde lo total a lo más cotidiano, lo más propio e íntimo. Los versos empiezan a teñirse de ausencia, de nostalgia, empiezan a configurar una simbología que se hunde en las propias circunstancias, pero sin acelerarse ni afiebrarse. Mientras tanto nos topamos con versos de factura sobresaliente como: “Pues igual que la veta/ que signa el árbol su edad/ lo cifrado bajo la carne/ marca el tiempo de cada rastrojo/ bajo el jirón el pulso sobrevive”. El abanico de referencias se abre, se multiplica. Se transita desde el misterio general hasta la epifanía particular. La destrucción y la muerte salen al baile, lo siguen el sexo y también una infancia ingenua inserta en el oscuro pasado chileno “Tengo ocho años y un cisne/ durmiendo el sueño mortal en mi hombro/ insisto en hacerme una pregunta/ ¿Por qué se suicidan las hojas/ cuando se sienten amarillas?/ la respuesta cuelga/ en la ronda de mis temores”.
Este libro nos muestra una palabra maciza que muta, pero que lo hace con oficio. Las claras y templadas imágenes que Alejandra del Río concibe, no solamente sugieren y significan, sino que logran con pericia y arte, explorar y trazar la existencia y sus circunstancias.
“material mente diario” se cierra –desde la maternidad- así: “El tiempo se mide en distancia/ el horizonte se acomoda a la vista/ la mano completa lo desproporcionado/ el olvido no existe/ y una muerta sólo emigra”, final contundente a un libro más que sugestivo en el panorama poético de hoy, un libro que confirma lo que se sabía, que Alejandra del Río habla fuerte y claro en la poesía chilena actual, y también que libros como este merecen mucha mejor suerte.
Alejandra del Río
“material mente diario 1998 - 2008”
Ed. Cuarto Propio, Santiago, 2009, 74 págs.
*Publicado originalmente en El Periodista N° 188, 13 de abril de 2010
Publicadas por
jisa
a la/s
9:35 a.m.
0
comentarios
![]()
![]()
Etiquetas: Alberto Fuguet, Alejandra del Río, Altazor, Cuarto Propio, Germán Marín, Jaime Collyer, José Miguel Varas, Mauricio Electorat, poesía
viernes, 26 de marzo de 2010
Qué se ama cuando se reedita
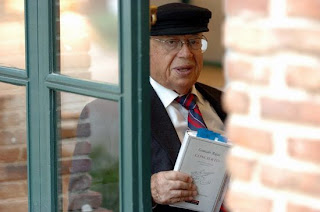 Aunque no tenemos ni el ocio ni el tiempo suficientes, podríamos señalar sin equivocarnos que los literatos chilenos más antologados en la historia del universo se llaman Óscar Hahn y Gonzalo Rojas (Lebu, 1917). La obra de ambos ha sido reunida, reimpresa y vuelta a imprimir principalmente por dos sellos, la Editorial Andrés Bello (quien en tres años publicó dos gruesas y muy parecidas antologías de Óscar Hahn), y el Fondo de Cultura Económica (En el caso de Hahn LOM también ha sacado libritos recopilatorios del poeta residente en Iowa, de todos tamaños y colores). En los últimos años, sólo en Chile ambas casas editoras, como si se tratara de las Páginas Amarillas, se han encargado de abrir la represa e inundar librerías y bibliotecas con conjuntos de estos poetas.
Aunque no tenemos ni el ocio ni el tiempo suficientes, podríamos señalar sin equivocarnos que los literatos chilenos más antologados en la historia del universo se llaman Óscar Hahn y Gonzalo Rojas (Lebu, 1917). La obra de ambos ha sido reunida, reimpresa y vuelta a imprimir principalmente por dos sellos, la Editorial Andrés Bello (quien en tres años publicó dos gruesas y muy parecidas antologías de Óscar Hahn), y el Fondo de Cultura Económica (En el caso de Hahn LOM también ha sacado libritos recopilatorios del poeta residente en Iowa, de todos tamaños y colores). En los últimos años, sólo en Chile ambas casas editoras, como si se tratara de las Páginas Amarillas, se han encargado de abrir la represa e inundar librerías y bibliotecas con conjuntos de estos poetas.
Así las cosas, la Feria del Libro de Santiago 2009 nos trajo, una vez más, antologías de Óscar Hahn y Gonzalo Rojas. Entiéndase bien, ambos son de nuestros mejores poetas. Si Nicanor Parra llegara a morir –ni Dios lo permita-, el bastón de poeta vivo y capital de la lengua castellana pasará a manos de Rojas. Hahn, entendemos, está un poco más atrás en la fila, pero su turno llegará igual.
¿Por qué se desafía al lector con estas curiosas estrategias de Greatest hits? ¿Por qué se desfila por la cornisa de la repetición editorial? Hahn no alcanza a sacar un libro nuevo, cuando ya le están armando otra antología. En fin. En el caso de Rojas, intuimos que las recopilaciones tienen el aditivo de incluir poemas inéditos, de lo contrario no tendría sentido publicarlas. Este es el caso que hoy nos convoca, el libro “Qedeshím qedeshóth” la última reunión de los poemas de Gonzalo Rojas, y que la editorial Fondo de Cultura Económica ha editado en un formato que tiene el lujo y la calidad material que se merece la obra del autor de “Contra la muerte”, conformando una edición que está a la altura de las circunstancias, pues se utilizaron los mejores materiales y la hechura es impecable. El contenido lo conocemos de sobra, intachable también.
De Gonzalo Rojas sabemos harto, y a la vez muy poco. Sabemos que es de Lebu, que coqueteó con la Mandrágora surrealista, que perdió sus años mozos yéndose de putas, que interpeló directamente a Ezra Pound, Rulfo y Rimbaud. Los mejores poemas están en este conjunto, a saber “Carbón” (tal vez su poema más bello), “¿Qué se ama cuando se ama?”, “Perdí mi juventud en los burdeles”, “Réquiem de la mariposa”, “Qedeshím qedeshóth”, entre otros. Está lo mejor y lo nuevo, doce poemas, que son el principal motivo por el cual se saca este libro al mercado, deduciendo que un poeta de 93 años, por muy sano que esté, necesariamente escribe más lento, o al menos no con la velocidad necesaria como para conformar un nuevo libro. Y para que esos nuevos poemas sueltos no se pierdan mientras el autor aún vive, bien viene revestirlos de todo lo mejor que Gonzalo Rojas ha escrito antes, y publicar una plaquette acompañada de otros 300 poemas.
Que hable Rojas. “Carbón”: “Madre, ya va a llegar: abramos el portón,/ dame esa luz, yo quiero recibirlo/ antes que mis hermanos. Déjame que le lleve un buen vaso de vino/ para que se reponga, y me estreche en un beso,/ y me clave las púas de su barba”. “Perdí mi juventud en los burdeles”: “Perdí mi juventud en los burdeles,/ pero daría mi alma/ por besarte a la luz de los espejos/ de aquel salón, sepulcro de la carne,/ el cigarro y el vino”. “¿Qué se ama cuando se ama?”: “Me muero en esto, oh Dios, en esta guerra/ de ir y venir entre ellas por las calles, de no poder amar/ trescientas a la vez, porque estoy condenado siempre a una,/ a esa una, a esa única que me diste en el viejo paraíso”. “Contra la muerte”: “Dios no me sirve. Nadie me sirve para nada./ Pero respiro, y como, y hasta duermo/ pensando que me faltan unos diez o veinte años para irme/ de bruces, como todos, a dormir en dos metros de cemento, allá abajo”.
Nada más podemos decir de la poesía de Gonzalo Rojas por ahora. Nada más de la potencia de sus imágenes, de las palabras sensitivas, del amor y la muerte tan bien tratados, la cachondez tan bien tratada. Y lo último que podemos decir de “Qedeshím qedeshóth” es que es la mejor puerta de entrada para conocer la poesía de Gonzalo Rojas, salvo hasta que este nos abandone en esta vida terrenal y se edite y reedite ese libro, desde ya necesario, que serán sus obras completas.
Gonzalo Rojas
“Qedeshím qedeshóth. Antología”
Editorial FCE, Santiago, 2009, 347 páginas.
*Publicado originalmente en El Periodista N° 187, 26 de marzo de 2010
Publicadas por
jisa
a la/s
12:46 a.m.
0
comentarios
![]()
![]()
Etiquetas: antología, Fondo de Cultura Económica, Gonzalo Rojas, poesía
viernes, 22 de enero de 2010
La cadena es mi corazón
 Uno de los poemarios más apreciables que se publicó durante el pasado año 2009 fue “La perla suelta”, editado por Cuarto Propio, y que constituye el tercer libro publicado de la profesora y poeta nacional Paula Ilabaca (Santiago, 1979), una de las figuras que más despunta de entre las nuevas generaciones que están articulando el panorama poético chileno.
Uno de los poemarios más apreciables que se publicó durante el pasado año 2009 fue “La perla suelta”, editado por Cuarto Propio, y que constituye el tercer libro publicado de la profesora y poeta nacional Paula Ilabaca (Santiago, 1979), una de las figuras que más despunta de entre las nuevas generaciones que están articulando el panorama poético chileno.
En esta ocasión, Paula Ilabaca entrega un libro (cuyo contenido ya se había vertido como performance en varias ocasiones, como la versión 2008 del festival poético “Poquita fe”) cuyo entramado se sustenta en una tríada amor-sexo-vacío, donde la tensión de estos elementos, es el lugar desde donde se articula el discurso que Ilabaca propone, un discurso que ha ido puliendo sus tiempos y sus ritmos, si comparamos esta voz con aquellas presentes en sus anteriores poemarios “Completa” y “La ciudad Lucía”. Antes que presuponer que este cambio de prosodia, de calma y ordenación en los ritmos pueda demostrarse como una madurez, o un definitivo “cuajar” de la palabra poética de Paula Ilabaca, más conveniente es ubicarse a la vera del camino y observar cómo la autora ha ido transitando un itinerario en el cual su voz y la palabra han sido guías inseparables.
La palabra avanza con paso firme por el libro, una palabra que gana fuerza desde la carencia, del no tener, de extrañar lo amado, el amor; este desacomodo vital es lo que carga consistentemente esta palabra y sus acentos, su orden, sus consonancias, y por sobre todo, sus sentidos, su significado. La música está presente, y es un sello de Paula Ilabaca la presencia de la música en los epígrafes o en los versos, asistiendo como un elemento más que interviene en una coralidad desencajada, en un canto del malestar, del deseo trizado.
La niña Lucía ha crecido y es la Perla, la Suelta, o quizás ambas, una niña Lucía que está hoy sola, pero que alterna la duda y la ternura, “¿Soy bella?/ ¿Se acordará de mí?/ Y luego les gritaría a ellos, al amo, a los que saben:/ nunca más dejaré que me encadenen al amor”. Un clamor que por momentos hasta recuerda a San Juan de la Cruz, ese San Juan que quedó lacerado, y que deja con gemido a la voz del poema. Asistimos también a un desdoblamiento de la voz de la poeta, un encuentro con la otredad, la percepción del discurso desde fuera, tal vez como un asistente al performático despliegue de este no poder decir, y de la conciencia de que decir no calmará nada.
El sexo está muy presente en este poemario, es un eje, una arista de la figura de esta poesía. La pulsión básica enmascara el sustrato que es el motor principal, la ternura, la búsqueda de afectos, “Esta es la cadena de oro. Y este es mi corazón. Nada más hay/ en estos caprichos, no encontrarás nada más, decía la suelta mientras se quedaba alimentando las yeguas (…) Esta es mi cadena, repetía como/ en un rezo, esta es mi cadena y este es mi corazón”. Más allá de las figuras, más allá de las yeguas que cabalgan orondas por estas páginas, el clamor tiene una trascendencia mayor que saciar un apetito, aunque el cuerpo femenino esté acá presente con todas sus alarmas.
En “La perla suelta” tenemos un discurso más pausado, con un aplomo singular. Prosificado si se quiere, pero apuntar aquello es jalonar sólo un vaivén formal, puesto que más allá de encasillamientos genéricos, la poesía se sigue respirando en estas páginas plagadas de imágenes cargadas de sensaciones ora delicadas, ora brutales, invadidas de palabras simbolizadas, francas en su fuerza, insobornables en su honestidad. Así es la poesía de Paula Ilabaca, una poesía que se desmarca, que sobresale. Lo hizo en este libro, seguramente lo seguirá haciendo en los que vendrán.
Paula Ilabaca Núñez
“La perla suelta”
Ed. Cuarto Propio, Santiago, 2009, 86 págs.
*Publicado originalmente en El Periodista N° 186, 22 de enero de 2010
Publicadas por
jisa
a la/s
5:06 p.m.
0
comentarios
![]()
![]()
Etiquetas: Cuarto Propio, Paula Ilabaca, poesía
